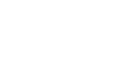Cuando entré, ya estaba ahí. Rompía las puertas y agrandaba el agujero del techo –resultado de la fuerte lluvia del año pasado–.
Su aparición fue repentina. Quizás producto de mi imaginación o de una simple cuestión del destino que lo dejó libre de algún circo, y lo obligo a vagar por las calles hasta sentirse atraído por el lila de mi cuarto.
El punto era que yo lo tenía en mi habitación. Y no sabía cómo deshacerme de él.
Me resultaba ciertamente simpático, pero sus patas aplastaban todo aquel adorno, zapato o celular que encontraba a su paso… y eso no causaba simpatía. No había cosa que le diera para comer que suplantara sus ganas de saborear toda mi ropa y hacerla a un lado, haciendo un desastre aún mayor de mi guarida.
Fue justo cuando estaba jugueteando con mi fiaca cuando me decidí y le propuse un trato. Sin decir más, estrechamos mano y trompa.
Él se dejaría pintar cual pared de mi cuarto y se quedaría inmóvil durante el día. Yo lo dejaría vagar libremente por mis pensamientos nocturnos y hacer de mi vida un show interminable, entre payasos que me saludan por las calles, malabaristas de traje y corbata y elefantes que sólo buscan una amiga.
***
**
*